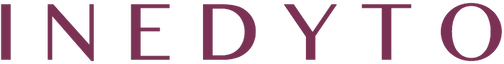- Inicio
- ACTIVIDADES
- Conócenos
-
Proyectos
- Resultados
- Recursos
-
Glosario EOL
-
Glosario critico sobre bioetica y final de la vida
>
- Asistencia espiritual
- Calidad de vida
- Consciencia
- Cuidados al final de la vida
- Cuidados paliativos
- Daño
- Determinación de la muerte
- Dignidad
- Futilidad
- Homicidio
- Dolor
- Objeción de conciencia
- Obstinación terapéutica
- Paternalismo
- Religión/Espiritualidad
- Sedación (Anestesia, Analgesia)
- Soporte vital
- Suicidio
- Representante
- Terminalidad
- Toma de decisiones compartidas
- Voluntariedad
- Vulnerabilidad
-
Glosario critico sobre bioetica y final de la vida
>
DOLOR
Traducción
Inglés: pain
Francés: douleur
Euskera: min
Catalán: dolor
Gallego: dor
Términos relacionados
Breve definición
El dolor es una sensación similar a la que se produce cuando existe un daño tisular que afecta a las terminaciones nerviosas sensitivas, que se vive como desagradable, de intensidad y duración variable. No solo surge cuando existe daño tisular, también se puede experimentar sin que exista tal daño, y quien lo sufre lo refiere al propio cuerpo.
Clarificación conceptual, conceptos vinculados
El dolor, para existir, necesita un sujeto que lo padezca, es una experiencia subjetiva que cada persona experimentará a su manera. Las diversas formas de vivenciar individualmente la experiencia del dolor dependerán de la personalidad, la situación emocional, la edad, la posición existencial, el estado cognitivo, la historia y expectativas con el dolor, las circunstancias sociales, económicas y culturales de cada sujeto en un momento determinado. El dolor no se puede medir objetivamente, aunque en la práctica clínica se usan escalas para valorar las sensaciones dolorosas subjetivas manifestadas por los pacientes, como la escala EVA (Escala Visual Analógica), la EVN (Escala Visual Numérica) y la EVD (Escala Verbal Descriptiva), todas ellas para pacientes que se comunican, o la escala Cambell para pacientes sin capacidad comunicativa (Pardo et al., 2006).
Desarrollo de la definición, controversias y aplicaciones
Como expresó Eric Cassell en referencia al dolor: “Los que sufren no son los cuerpos; son las personas” (Cassell, 1998). En la etiología, curso y desarrollo del dolor es fundamental considerar no solo los aspectos orgánicos, tisulares, neurológicos, entre otros, involucrados, sino también los aspectos psicológicos, biográficos, sociales y culturales. De la importancia del dolor en relación con el final de la vida, es preciso señalar que al menos el 80% de las personas que padecen enfermedades avanzadas tendrán dolores, de intensos a insoportables (Abalo, 2006), y, además, una gran parte desarrollará el denominado “dolor total” (Sánchez y Rivera-Largacha, 2018) y (Fajardo-Chica, 2020), en el que a los componentes físicos del dolor se le añaden, significativamente, los componentes espirituales, psicológicoemocionales y sociales.
En cada persona el dolor varía ampliamente en intensidad, calidad, duración, mecanismos y significados fisiopatológicos. Merkey reconoció que el dolor era “un concepto psicológico y no una medida física” (Merskey et al., 1979), el cual se debería diferenciar de la estimulación nociceptiva (Merskey en Raja et al., 2020). Se aprende qué es el dolor mediante la experiencia en un contexto sociocultural determinado y podremos comunicar a otras personas que sentimos dolor con la esperanza cierta de ser comprendidos, porque también ellas habrán aprendido el concepto de dolor a través de experiencias similares.
El dolor, como el tiempo, es difícil de definir, generalmente se han buscado definiciones taxonómicas para que en ellas se puedan incluir todo tipo de dolores. Así lo ha intentado la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), cuya última definición del dolor es la que se usa como referencia más prominente: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial” (IASP, 2020). La definición de la IASP va acompañada de unas “Notas complementarias”:
1.- El dolor es una experiencia personal influida por factores biológicos, psicológicos y sociales.
2.- El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no solo se infiere de la actividad de las neuronas sensoriales.
3.- Los individuos aprenden el concepto de dolor a través de sus experiencias en la vida.
4.- La manifestación de una persona que dice tener o experimentar dolor siempre debe ser respetada.
5.- Aunque el dolor suele cumplir un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre el funcionamiento social y el bienestar psicológico de las personas.
6.- La descripción verbal de dolor es solo una de las maneras de expresarlo, la no comunicación verbal del dolor no nos debe llevar a la conclusión de que un ser, humano o no humano, no está experimentando dolor. (IASP, 2020)
Desde 1979 hasta 2020 la definición más aceptada de dolor fue la de Merskey, según la cual “el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular presente o potencial, o que se describe en términos de dicha lesión” (Merskey, 1979 e IASP, 1979). Esta definición, como la actual de la IASP, también iba acompañada de seis notas. Lo novedoso en esta definición de 1979 fue que el dolor no solo se definía en relación a una percepción nociceptiva o a una lesión tisular, exclusivamente, aunque esta lesión suela ser un antecedente del dolor, sino que incluía el dolor como experiencia y emoción que, junto a los pensamientos y sensaciones, podían abarcar sentimientos de sufrimiento, ansiedad, desesperación, depresión.
Uno de los problemas que se señalaron en la definición de Merskey e IASP de 1979 fue que esta podría no servir para personas que no pudieran comunicar de una manera adecuada el estar experimentando dolor o simplemente que no pudieran comunicarlo verbalmente como podía suceder con niños, pacientes con enfermedades mentales, pacientes con enfermedades neurodegenerativas que cursan con discapacidades cognitivas, pacientes con graves trastornos de conciencia como el estupor y el coma, o simplemente personas aturdidas, o extranjeros desconocedores del idioma (Anand, Craig, 1996).
La nueva definición de la IASP de 2020 dice que “El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial”. Esta definición es casi similar a la de 1979, pero difiere fundamentalmente en que separa y diferencia aún más el dolor del daño tisular al no definir el dolor como emoción “asociada a una lesión tisular presente o potencial […] que se describe en términos de dicha lesión”, sino como “similar a la asociada”. Así, al no ser descrito el dolor solo en términos de una lesión necesaria para que se experimente, no necesita de la presencia de un estímulo. En definitiva, el dolor no es el resultado de una transmisión de impulsos nerviosos desde una lesión tisular, aunque esté relacionado con dicha trasmisión, sino la concreción emocional de una experiencia determinada por la historia pasada de la persona, el significado que para cada cual tiene el dolor en cada momento, los entornos sociales y culturales, la situación cognitiva, y a veces, también estará relacionado con un daño tisular u otras situaciones somáticas que sucedan en la persona que lo experimenta, aunque otras veces no lo estará.
Una definición ideal de dolor, además del contenido que recoge la definición de la IASP de 2020, debería ser válida para el dolor agudo y el crónico, y debería poder ser aplicada a todas las condiciones del dolor al margen de su origen y fisiopatología (nociceptivo, neuropático, nociplástico) (Jensen, 2011) y (Kosek, 2016). Dicha definición, también debería poder ser aplicable a humanos y animales no humanos (Raja et al., 2020), y poder ser enunciada “desde la perspectiva de quien experimenta el dolor, en lugar desde solo el punto de vista del observador externo” (Raja et al., 2020). La definición debería ser clara, concisa e inequívoca, y describir la diversidad de las experiencias del dolor, reconociendo así su complejidad (Tesarz, 2018), pero teniendo en cuenta que una definición no puede ser un tratado sobre el dolor ni una relación de los criterios diagnósticos. La definición solo debe ser una definición.
Peter Singer fue consultado en 2019 sobre la actualización de la definición de dolor que la IASP estaba desarrollando en base a la definición de 1979 y propuso una redacción alternativa: “Sentir dolor es tener una experiencia particular consciente, que es en aspectos importantes similar, qua experiencia, a la experiencia consciente que típicamente es causada por daño tisular, y que el sujeto que la experimenta la considera fácilmente como indeseable” (Raja et al., 2020) añadiendo que su definición “debería ser completada con una lista de «signos de dolor» verbales, fisiológicos, conductuales o neuronales, e incluir una clara declaración en el sentido de que la descripción verbal no es el único tipo de evidencia del dolor y que puede haber evidencia de dolor en ausencia de daño tisular” (Raja et al.. 2020).
Dolor versus nocicepción
Clásicamente el dolor se equiparó a la nocicepción, pero todas las definiciones actuales, al menos las que tienen mayor consenso, insisten en la importancia de diferenciar el dolor de la nocicepción:
DOLOR
-Siempre subjetivo
-Refiere una experiencia consciente
-Se siente en el cuerpo
-Se siente miedo al dolor
-Siempre se da en individuos vivos
-Se da en primera persona
NOCICEPCIÓN
-Siempre objetiva
-Refiere una actividad de las neuronas primarias y sus proyecciones centrales en respuesta a un estímulo nociceptivo
-Ocurre a nivel tisular
-No se siente miedo a la nocicepción, no podemos sentirla
-Puede darse en neuronas de animales muertos
-No tiene por qué producir dolor
-Se da en tercera persona
Tipos de dolores:
-Dolor psicógeno: no se origina en un tejido dañado (la presencia de mecanismos psicológicos en cualquier tipo de dolor no significa que el dolor sea psicógeno).
-Dolor nociceptivo: es el dolor sensorial, existe daño tisular. Se le conoce como el dolor normal.
-Dolor nociplástico: es el dolor que surge de una nocicepción alterada a pesar de que no existan evidencias claras de un daño tisular real o potencial que cause la activación de los nociceptores periféricos ni evidencia de una enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor.
-Dolor neuropático: efecto de lesión nerviosa periférica o central. No tiene porqué existir daño tisular ni estímulo nociceptivo.
Tipos de dolor según la duración (Miró, 2003):
Dolor agudo:
-Tiene valor adaptativo.
-Suele existir relación entre lesión y dolor.
-Curso temporal más fácilmente predecible.
-Es un episodio en la vida de la persona.
-Responde más fácilmente que el dolor crónico a tratamientos convencionales.
-No responde bien a morfina u otros opiáceos.
-El paciente comparte con el médico mucha información en relación al dolor.
-Los roles del personal sanitario y de pacientes se mantienen bien definidos, según la concepción clásica de estos roles.
-No es una enfermedad, es un síntoma.
-El objetivo terapéutico es la eliminación.
Dolor crónico:
-No tiene valor adaptativo.
-No suele existir relación entre lesión y dolor (sí existe relación en patologías como artritis reumáticas, en enfermedades degenerativas u otras).
-Se mantiene en el tiempo durante al menos 6 meses.
-No es un episodio sino un estado que obliga a cambios y adaptaciones.
-Afecta al estilo de vida.
-Frecuentemente se acompaña de síntomas psicopatológicos como ansiedad, tristeza, depresión.
-Suele ser resistente a tratamientos tradicionales.
-Responde bien a morfina y a otros opiáceos.
-Quien lo sufre comparte poca información sobre el dolor, y frecuentemente esta es contradictoria y es descrita en términos afectivos.
-Su tratamiento requiere un papel más activo del paciente a costa de un papel menos activo del facultativo y del resto del personal sanitario.
-Su valor biológico es escaso y produce deterioro físico, psicológico y social.
-Es en sí una enfermedad y así lo considera la CIE-11.
-El objetivo terapéutico con pacientes dolientes crónicos es el alivio y la adaptación.
Legislación
En España no existe legislación específica sobre el dolor, pero el código penal recoge como delito el causar intencionadamente dolor y sufrimiento. Producir dolor solo sería admisible como medio para lograr un bien mayor a la persona que lo habría de padecer, pero siempre con su consentimiento informado y cuando no existieran alternativas para la misma intervención que no causaran dolor o sufrimiento. Todos los códigos éticos de las distintas profesiones sanitarias recogen como deber del personal sanitario no producir dolor ni sufrimiento innecesario y la obligación de eliminar o de aliviar el dolor siempre que sea posible, evitando la distanasia y la obstinación terapéutica. Ser aliviado del dolor es un derecho humano (Brennan y Cousins, 2005) y el personal sanitario está obligado a aliviarlo.
Sí existen distintas leyes autonómicas que recogen el derecho legal al tratamiento del dolor, entre ellas, y como muestra:
Ley 5/2018, de 22 de junio, de la Comunidad Autónoma del Principiado de Asturias, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, recoge en su artículo 14 el derecho al tratamiento del dolor y cualquier otro síntoma.
Ley 16/2018, de 28 de junio, de la Comunidad Valenciana, sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, recoge en su artículo 14 el derecho al alivio del dolor y el sufrimiento.
En el Manual de buenas prácticas en eutanasia, elaborado por expreso mandato legal de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, la palabra dolor es referida textualmente como sigue y en las siguientes páginas:
Pág.32.
B. ADYUVANTE. Los medicamentos inductores del coma pueden causar dolor cuando se administran por vía intravenosa. Para evitar este dolor se recomienda la administración previa de 40 mg. de lidocaína IV.
[…]
La lidocaína se puede administrar tanto de forma previa a la administración de propofol
como mezclada con éste. La eficacia en cuanto a la reducción de la incidencia y los
niveles altos de dolor asociados con la inyección de propofol es similar entre las dos
técnicas.
Pág. 36
*El acceso venoso será en una vena lo más grande posible, como la antecubital. Se
recomienda utilizar 2 catéteres intravenosos de mayor calibre. El calibre 18G sería
el más idóneo. Se evitarán vías intravenosas de calibre 24 y los kits de agujas de
mariposa. Esto disminuirá el dolor con la inyección de propofol o tiopental.
[…]
Las características de un coma inducido médicamente son las siguientes: - El paciente no responde a los estímulos verbales. - El paciente no responde a los estímulos dolorosos.
Pág. 63
Tras este medicamento se administrará lidocaína intravenosa. Se trata de un anestésico cuyo objetivo es evitar el dolor en el punto de inyección cuando se administre el siguiente fármaco.
Como se deduce de lo anterior, el objetivo es que en el proceso del final de la vida y en concreto en las prácticas de la eutanasia, no solo se alivien los dolores existentes, sino que se tratará de no producir nuevos dolores ni de estimularlos.
Últimas consideraciones
Teniendo en cuenta que el dolor es una experiencia subjetiva, ¿quién tiene la autoridad para juzgar a quienes lo sufren?
El dolor crónico es en sí una enfermedad.
Toda persona con dolor, independientemente del origen de este, debe ser siempre atendida y tratada.
BIBLIOGRAFÍA
Referencias citadas
Bibliografía recomendada
Direcciones web recomendadas:
https://www.dolor.com/
https://www.iasp-pain.org/
Autoría: Jesús Cabezudo
Forma recomendada de citar esta entrada:
Cabezudo, J. “Dolor”, Glosario crítico sobre bioética y final de la vida, (preprint). https://www.inedyto.com/dolor.html
Traducción
Inglés: pain
Francés: douleur
Euskera: min
Catalán: dolor
Gallego: dor
Términos relacionados
- Algia
- -algia (como sufijo)
- Nocicepción
- Sufrimiento
Breve definición
El dolor es una sensación similar a la que se produce cuando existe un daño tisular que afecta a las terminaciones nerviosas sensitivas, que se vive como desagradable, de intensidad y duración variable. No solo surge cuando existe daño tisular, también se puede experimentar sin que exista tal daño, y quien lo sufre lo refiere al propio cuerpo.
Clarificación conceptual, conceptos vinculados
El dolor, para existir, necesita un sujeto que lo padezca, es una experiencia subjetiva que cada persona experimentará a su manera. Las diversas formas de vivenciar individualmente la experiencia del dolor dependerán de la personalidad, la situación emocional, la edad, la posición existencial, el estado cognitivo, la historia y expectativas con el dolor, las circunstancias sociales, económicas y culturales de cada sujeto en un momento determinado. El dolor no se puede medir objetivamente, aunque en la práctica clínica se usan escalas para valorar las sensaciones dolorosas subjetivas manifestadas por los pacientes, como la escala EVA (Escala Visual Analógica), la EVN (Escala Visual Numérica) y la EVD (Escala Verbal Descriptiva), todas ellas para pacientes que se comunican, o la escala Cambell para pacientes sin capacidad comunicativa (Pardo et al., 2006).
Desarrollo de la definición, controversias y aplicaciones
Como expresó Eric Cassell en referencia al dolor: “Los que sufren no son los cuerpos; son las personas” (Cassell, 1998). En la etiología, curso y desarrollo del dolor es fundamental considerar no solo los aspectos orgánicos, tisulares, neurológicos, entre otros, involucrados, sino también los aspectos psicológicos, biográficos, sociales y culturales. De la importancia del dolor en relación con el final de la vida, es preciso señalar que al menos el 80% de las personas que padecen enfermedades avanzadas tendrán dolores, de intensos a insoportables (Abalo, 2006), y, además, una gran parte desarrollará el denominado “dolor total” (Sánchez y Rivera-Largacha, 2018) y (Fajardo-Chica, 2020), en el que a los componentes físicos del dolor se le añaden, significativamente, los componentes espirituales, psicológicoemocionales y sociales.
En cada persona el dolor varía ampliamente en intensidad, calidad, duración, mecanismos y significados fisiopatológicos. Merkey reconoció que el dolor era “un concepto psicológico y no una medida física” (Merskey et al., 1979), el cual se debería diferenciar de la estimulación nociceptiva (Merskey en Raja et al., 2020). Se aprende qué es el dolor mediante la experiencia en un contexto sociocultural determinado y podremos comunicar a otras personas que sentimos dolor con la esperanza cierta de ser comprendidos, porque también ellas habrán aprendido el concepto de dolor a través de experiencias similares.
El dolor, como el tiempo, es difícil de definir, generalmente se han buscado definiciones taxonómicas para que en ellas se puedan incluir todo tipo de dolores. Así lo ha intentado la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), cuya última definición del dolor es la que se usa como referencia más prominente: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial” (IASP, 2020). La definición de la IASP va acompañada de unas “Notas complementarias”:
1.- El dolor es una experiencia personal influida por factores biológicos, psicológicos y sociales.
2.- El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no solo se infiere de la actividad de las neuronas sensoriales.
3.- Los individuos aprenden el concepto de dolor a través de sus experiencias en la vida.
4.- La manifestación de una persona que dice tener o experimentar dolor siempre debe ser respetada.
5.- Aunque el dolor suele cumplir un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre el funcionamiento social y el bienestar psicológico de las personas.
6.- La descripción verbal de dolor es solo una de las maneras de expresarlo, la no comunicación verbal del dolor no nos debe llevar a la conclusión de que un ser, humano o no humano, no está experimentando dolor. (IASP, 2020)
Desde 1979 hasta 2020 la definición más aceptada de dolor fue la de Merskey, según la cual “el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular presente o potencial, o que se describe en términos de dicha lesión” (Merskey, 1979 e IASP, 1979). Esta definición, como la actual de la IASP, también iba acompañada de seis notas. Lo novedoso en esta definición de 1979 fue que el dolor no solo se definía en relación a una percepción nociceptiva o a una lesión tisular, exclusivamente, aunque esta lesión suela ser un antecedente del dolor, sino que incluía el dolor como experiencia y emoción que, junto a los pensamientos y sensaciones, podían abarcar sentimientos de sufrimiento, ansiedad, desesperación, depresión.
Uno de los problemas que se señalaron en la definición de Merskey e IASP de 1979 fue que esta podría no servir para personas que no pudieran comunicar de una manera adecuada el estar experimentando dolor o simplemente que no pudieran comunicarlo verbalmente como podía suceder con niños, pacientes con enfermedades mentales, pacientes con enfermedades neurodegenerativas que cursan con discapacidades cognitivas, pacientes con graves trastornos de conciencia como el estupor y el coma, o simplemente personas aturdidas, o extranjeros desconocedores del idioma (Anand, Craig, 1996).
La nueva definición de la IASP de 2020 dice que “El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial”. Esta definición es casi similar a la de 1979, pero difiere fundamentalmente en que separa y diferencia aún más el dolor del daño tisular al no definir el dolor como emoción “asociada a una lesión tisular presente o potencial […] que se describe en términos de dicha lesión”, sino como “similar a la asociada”. Así, al no ser descrito el dolor solo en términos de una lesión necesaria para que se experimente, no necesita de la presencia de un estímulo. En definitiva, el dolor no es el resultado de una transmisión de impulsos nerviosos desde una lesión tisular, aunque esté relacionado con dicha trasmisión, sino la concreción emocional de una experiencia determinada por la historia pasada de la persona, el significado que para cada cual tiene el dolor en cada momento, los entornos sociales y culturales, la situación cognitiva, y a veces, también estará relacionado con un daño tisular u otras situaciones somáticas que sucedan en la persona que lo experimenta, aunque otras veces no lo estará.
Una definición ideal de dolor, además del contenido que recoge la definición de la IASP de 2020, debería ser válida para el dolor agudo y el crónico, y debería poder ser aplicada a todas las condiciones del dolor al margen de su origen y fisiopatología (nociceptivo, neuropático, nociplástico) (Jensen, 2011) y (Kosek, 2016). Dicha definición, también debería poder ser aplicable a humanos y animales no humanos (Raja et al., 2020), y poder ser enunciada “desde la perspectiva de quien experimenta el dolor, en lugar desde solo el punto de vista del observador externo” (Raja et al., 2020). La definición debería ser clara, concisa e inequívoca, y describir la diversidad de las experiencias del dolor, reconociendo así su complejidad (Tesarz, 2018), pero teniendo en cuenta que una definición no puede ser un tratado sobre el dolor ni una relación de los criterios diagnósticos. La definición solo debe ser una definición.
Peter Singer fue consultado en 2019 sobre la actualización de la definición de dolor que la IASP estaba desarrollando en base a la definición de 1979 y propuso una redacción alternativa: “Sentir dolor es tener una experiencia particular consciente, que es en aspectos importantes similar, qua experiencia, a la experiencia consciente que típicamente es causada por daño tisular, y que el sujeto que la experimenta la considera fácilmente como indeseable” (Raja et al., 2020) añadiendo que su definición “debería ser completada con una lista de «signos de dolor» verbales, fisiológicos, conductuales o neuronales, e incluir una clara declaración en el sentido de que la descripción verbal no es el único tipo de evidencia del dolor y que puede haber evidencia de dolor en ausencia de daño tisular” (Raja et al.. 2020).
Dolor versus nocicepción
Clásicamente el dolor se equiparó a la nocicepción, pero todas las definiciones actuales, al menos las que tienen mayor consenso, insisten en la importancia de diferenciar el dolor de la nocicepción:
DOLOR
-Siempre subjetivo
-Refiere una experiencia consciente
-Se siente en el cuerpo
-Se siente miedo al dolor
-Siempre se da en individuos vivos
-Se da en primera persona
NOCICEPCIÓN
-Siempre objetiva
-Refiere una actividad de las neuronas primarias y sus proyecciones centrales en respuesta a un estímulo nociceptivo
-Ocurre a nivel tisular
-No se siente miedo a la nocicepción, no podemos sentirla
-Puede darse en neuronas de animales muertos
-No tiene por qué producir dolor
-Se da en tercera persona
Tipos de dolores:
-Dolor psicógeno: no se origina en un tejido dañado (la presencia de mecanismos psicológicos en cualquier tipo de dolor no significa que el dolor sea psicógeno).
-Dolor nociceptivo: es el dolor sensorial, existe daño tisular. Se le conoce como el dolor normal.
-Dolor nociplástico: es el dolor que surge de una nocicepción alterada a pesar de que no existan evidencias claras de un daño tisular real o potencial que cause la activación de los nociceptores periféricos ni evidencia de una enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor.
-Dolor neuropático: efecto de lesión nerviosa periférica o central. No tiene porqué existir daño tisular ni estímulo nociceptivo.
Tipos de dolor según la duración (Miró, 2003):
Dolor agudo:
-Tiene valor adaptativo.
-Suele existir relación entre lesión y dolor.
-Curso temporal más fácilmente predecible.
-Es un episodio en la vida de la persona.
-Responde más fácilmente que el dolor crónico a tratamientos convencionales.
-No responde bien a morfina u otros opiáceos.
-El paciente comparte con el médico mucha información en relación al dolor.
-Los roles del personal sanitario y de pacientes se mantienen bien definidos, según la concepción clásica de estos roles.
-No es una enfermedad, es un síntoma.
-El objetivo terapéutico es la eliminación.
Dolor crónico:
-No tiene valor adaptativo.
-No suele existir relación entre lesión y dolor (sí existe relación en patologías como artritis reumáticas, en enfermedades degenerativas u otras).
-Se mantiene en el tiempo durante al menos 6 meses.
-No es un episodio sino un estado que obliga a cambios y adaptaciones.
-Afecta al estilo de vida.
-Frecuentemente se acompaña de síntomas psicopatológicos como ansiedad, tristeza, depresión.
-Suele ser resistente a tratamientos tradicionales.
-Responde bien a morfina y a otros opiáceos.
-Quien lo sufre comparte poca información sobre el dolor, y frecuentemente esta es contradictoria y es descrita en términos afectivos.
-Su tratamiento requiere un papel más activo del paciente a costa de un papel menos activo del facultativo y del resto del personal sanitario.
-Su valor biológico es escaso y produce deterioro físico, psicológico y social.
-Es en sí una enfermedad y así lo considera la CIE-11.
-El objetivo terapéutico con pacientes dolientes crónicos es el alivio y la adaptación.
Legislación
En España no existe legislación específica sobre el dolor, pero el código penal recoge como delito el causar intencionadamente dolor y sufrimiento. Producir dolor solo sería admisible como medio para lograr un bien mayor a la persona que lo habría de padecer, pero siempre con su consentimiento informado y cuando no existieran alternativas para la misma intervención que no causaran dolor o sufrimiento. Todos los códigos éticos de las distintas profesiones sanitarias recogen como deber del personal sanitario no producir dolor ni sufrimiento innecesario y la obligación de eliminar o de aliviar el dolor siempre que sea posible, evitando la distanasia y la obstinación terapéutica. Ser aliviado del dolor es un derecho humano (Brennan y Cousins, 2005) y el personal sanitario está obligado a aliviarlo.
Sí existen distintas leyes autonómicas que recogen el derecho legal al tratamiento del dolor, entre ellas, y como muestra:
Ley 5/2018, de 22 de junio, de la Comunidad Autónoma del Principiado de Asturias, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, recoge en su artículo 14 el derecho al tratamiento del dolor y cualquier otro síntoma.
Ley 16/2018, de 28 de junio, de la Comunidad Valenciana, sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, recoge en su artículo 14 el derecho al alivio del dolor y el sufrimiento.
En el Manual de buenas prácticas en eutanasia, elaborado por expreso mandato legal de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, la palabra dolor es referida textualmente como sigue y en las siguientes páginas:
Pág.32.
B. ADYUVANTE. Los medicamentos inductores del coma pueden causar dolor cuando se administran por vía intravenosa. Para evitar este dolor se recomienda la administración previa de 40 mg. de lidocaína IV.
[…]
La lidocaína se puede administrar tanto de forma previa a la administración de propofol
como mezclada con éste. La eficacia en cuanto a la reducción de la incidencia y los
niveles altos de dolor asociados con la inyección de propofol es similar entre las dos
técnicas.
Pág. 36
*El acceso venoso será en una vena lo más grande posible, como la antecubital. Se
recomienda utilizar 2 catéteres intravenosos de mayor calibre. El calibre 18G sería
el más idóneo. Se evitarán vías intravenosas de calibre 24 y los kits de agujas de
mariposa. Esto disminuirá el dolor con la inyección de propofol o tiopental.
[…]
Las características de un coma inducido médicamente son las siguientes: - El paciente no responde a los estímulos verbales. - El paciente no responde a los estímulos dolorosos.
Pág. 63
Tras este medicamento se administrará lidocaína intravenosa. Se trata de un anestésico cuyo objetivo es evitar el dolor en el punto de inyección cuando se administre el siguiente fármaco.
Como se deduce de lo anterior, el objetivo es que en el proceso del final de la vida y en concreto en las prácticas de la eutanasia, no solo se alivien los dolores existentes, sino que se tratará de no producir nuevos dolores ni de estimularlos.
Últimas consideraciones
Teniendo en cuenta que el dolor es una experiencia subjetiva, ¿quién tiene la autoridad para juzgar a quienes lo sufren?
El dolor crónico es en sí una enfermedad.
Toda persona con dolor, independientemente del origen de este, debe ser siempre atendida y tratada.
BIBLIOGRAFÍA
Referencias citadas
- Abalo, Jorge A Grau. 2006. Dolor y sufrimiento al final de la vida. Arán Ediciones.
- Anand, K. J. S., y Kenneth D. Craig. 1996. «Response to Editorial by Anand and Craig». PAIN67(1).https://journals.lww.com/pain/Fulltext/1996/09000/Response_to_Editorial_by_Anand_and_Craig.29.aspx.
- Brennan, F, y MJ Cousins. 2005. «El alivio del dolor como un derecho humano». Revista de la Sociedad Española del Dolor 12 (1): 17-23.
- Cassell, Eric J. 1998. «The nature of suffering and the goals of medicine». Loss, Grief & Care 8 (1-2): 129-42.
- Fajardo-Chica, David. 2020. «Sobre el concepto de dolor total». Revista de Salud Pública 22 (3): 1-5.
- IASP: https://www.iasp-pain.org/
- Jensen, Troels S, Ralf Baron, Maija Haanpää, Eija Kalso, John D Loeser, Andrew SC Rice, y Rolf-Detlef Treede. 2011. «A new definition of neuropathic pain». Pain 152 (10): 2204-5.
- Kosek, Eva, Milton Cohen, Ralf Baron, Gerald F Gebhart, Juan-Antonio Mico, Andrew SC Rice, Winfried Rief, y A Kathleen Sluka. 2016. «Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? » Pain 157 (7): 1382-86.
- Merskey, Harold, DG Albe-Fessard, JJ Bonica, A Carmen, R Dubner, FWL Kerr, U Lindblom, JM Mumford, PW Nathan, y W Noordenbos. 1979. «IASP sub-committee on taxonomy». Pain 6 (3): 249-52.
- Miró, J. 2003. «La evaluación de los pacientes con dolor crónico». J. Miró: Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica. Bilbao: DDB.
- Pardo, C., Muñoz, T., & Chamorro, C. (2006). Monitorización del dolor: Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. Medicina Intensiva, 30, 379-385
- Raja, Srinivasa N., Daniel B. Carr, Milton Cohen, Nanna B. Finnerup, Herta Flor, Stephen Gibson, Francis J. Keefe, et al. 2020. «The revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises». PAIN 161 (9). https://journals.lww.com/ pain/Fulltext/2020/09000/The_revised_International_Association_for_the.6.aspx.
- Sánchez, Juan Rafael López, y Silvia Rivera-Largacha. 2018. «Historia del concepto de dolor total y reflexiones sobre la humanización de la atención a pacientes terminales». Revista ciencias de la salud 16 (2): 340-56.
- Tesarz, Jonas, y Wolfgang Eich. 2017. «A conceptual framework for “updating the definition of pain”». Pain 158 (6): 1177-78.
Bibliografía recomendada
- Lumley, Mark A, Jay L Cohen, George S Borszcz, Annmarie Cano, Alison M Radcliffe, Laura S Porter, Howard Schubiner, y Francis J Keefe. 2011. «Pain and Emotion: A Biopsychosocial Review of Recent Research. » J Clin Psychol 67 (9): 942-68. https://doi.org/10.1002/jclp.20816.
- Treede, Rolf-Detlef. 2018. «The International Association for the Study of Pain Definition of Pain: As Valid in 2018 as in 1979, but in Need of Regularly Updated Footnotes. » Pain Rep 3 (2): e643. https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000000643.
- Turk, Dennis C, Donald Meichenbaum, y Myles Genest. 1983. Pain and behavioral medicine: A cognitive-behavioral perspective. Vol. 1. Guilford Press.
Direcciones web recomendadas:
https://www.dolor.com/
https://www.iasp-pain.org/
Autoría: Jesús Cabezudo
Forma recomendada de citar esta entrada:
Cabezudo, J. “Dolor”, Glosario crítico sobre bioética y final de la vida, (preprint). https://www.inedyto.com/dolor.html
¿Alguna pregunta o comentario? ¡Compártelo en la sección de abajo!
(Tu dirección de correo electrónica se mantendrá anónima)
(Tu dirección de correo electrónica se mantendrá anónima)
- Inicio
- ACTIVIDADES
- Conócenos
-
Proyectos
- Resultados
- Recursos
-
Glosario EOL
-
Glosario critico sobre bioetica y final de la vida
>
- Asistencia espiritual
- Calidad de vida
- Consciencia
- Cuidados al final de la vida
- Cuidados paliativos
- Daño
- Determinación de la muerte
- Dignidad
- Futilidad
- Homicidio
- Dolor
- Objeción de conciencia
- Obstinación terapéutica
- Paternalismo
- Religión/Espiritualidad
- Sedación (Anestesia, Analgesia)
- Soporte vital
- Suicidio
- Representante
- Terminalidad
- Toma de decisiones compartidas
- Voluntariedad
- Vulnerabilidad
-
Glosario critico sobre bioetica y final de la vida
>